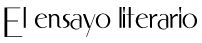Gonzalo Torrente Ballester
(El Ferrol, 1910 – Salamanca, 1999)
Cuando en 1973 La saga/fuga de J. B, que obtuvo el Premio de la Crítica y el Ciudad de Barcelona, consagró a Torrente Ballester como novelista imaginativo e innovador, este tenía a sus espaldas una larguísima trayectoria literaria que se había iniciado en 1938 con la pieza teatral El viaje del joven Tobías, pero cuyo auténtico inicio debe situarse en la novela Javier Mariño (1943), secuestrada por la censura franquista pocos días después de su publicación. Desde 1939 Torrente era catedrático de instituto, pero su profesión docente no fue obstáculo para que pugnara por hacerse un nombre como escritor. Lo intentó con Dionisio Ridruejo, al que conoció en Pamplona durante la guerra, y con el grupo de la revista Escorial, pero no fue más allá de publicar el volumen Siete ensayos y una farsa (1942). La suerte no fue proporcional a sus siempre altos méritos literarios y, de hecho, a partir de 1947, cuando empieza a colaborar con el diario Arriba, es más conocido como crítico teatral —y temido— que como dramaturgo o novelista.
Su perfil de crítico se refuerza con la publicación de Literatura española contemporánea (1949), una idiosincrásica historia literaria plagada de brillantes síntesis y de juicios arbitrarios que, muy transformada, se convertiría en 1961 en Panorama de la literatura española. Entretanto, Torrente publica otra novela, Ifigenia, y escribe un relato satírico-humorístico, La princesa durmiente va a la escuela, que no encuentra editor y se queda en el cajón hasta 1983. Tras este nuevo revés, escribe el guión de la película Surcos (1951), de José Antonio Nieves Conde, y, años después, emprende la composición de una trilogía novelesca sobre la Galicia rural. El primer volumen de Los gozos y las sombras ve la luz en 1957 con el título de El señor llega, el mismo año que compila en Teatro español contemporáneo algunas de sus reseñas y artículos. Solo la concesión del premio de la Fundación Juan March en 1959 reactivó el proyecto, que había aparcado ante la falta de repercusión del primer tomo. Pero la trilogía se completó no sin resignación, porque al escritor le interesaba más un tipo de novela más experimental que iba a desembocar en La saga/fuga de J. B. y que en su primera concreción fue Don Juan (1963). Las colaboraciones en la prensa madrileña se le terminaron a Torrente cuando estampó su firma en una protesta por la represión de la huelga minera de Asturias. En 1964 regresaba a Galicia y al Instituto y tambien al periodismo, ahora como columnista en El Faro de Vigo, pero la dirección de su narrativa estaba señalada y en los años siguientes (algunos de ellos en Albany, invitado por la Universidad de Nueva York) se enfrascaría en Off-side y, sobre todo, La saga/fuga de J. B., cuya publicación pondría punto final a la falta de reconocimiento.
Los años setenta son los de su dedicación más intensa al ensayo, a veces en formatos poco convencionales, como el artículo, el discurso, la confesión oral o el prólogo autoanalítico. Cuando, en 1974, el diario Informaciones le invita a colaborar, decide publicar una especie de diario intelectual cuyas entregas reuniría en dos volúmenes, Cuadernos de La Romana (1975) y Nuevos cuadernos de La Romana (1976). A la vez se propone ordenar sus ideas sobre el Quijote como taller de regocijante técnica narrativa y fragua quizá su mejor ensayo, El Quijote como juego (1975). Aunque no le va a la zaga el que redacta para su ingreso en la RAE, Acerca del novelista y su arte (1977), un espléndido ensayo sobre los entresijos de la ideación literaria y sobre las especies y crisis de la novela, escrito a la vez que su novela más difícil, Fragmentos de Apocalipsis (1977), en la que, por cierto, relato y ensayo andan compenetrados.
En 1980, el año de La isla de los jacintos cortados (premio Nacional de Literatura), estrena una columna en el diario ABC con el cervantino título de Cotufas en el golfo, que se reunirían en volumen en 1986. Pero su mayor desinhibición como creador consistirá, en 1982, en la trascripción de unas grabaciones magnetofónicas donde ha ido reflexionando sobre su oficio de inventor verbal: los Cuadernos de un vate vago, que constituyen una curiosa y paradójica forma de ensayo oral. Pero ese año, además, reúne en un grueso tomo sus Ensayos críticos, divididos en dos grupos: los que dedica a la novela (con un estupendo «Esbozo de una teoría del personaje literario» o el citado discurso ante la RAE) y los de tema teatral. Un par de años más tarde, reedita en otra gruesa miscelánea, El Quijote como juego y otros trabajos críticos (1984), su libro sobre el Quijote, los olvidados Siete ensayos y una farsa (sin esta y reducidos a seis) y algunos escritos dispersos.
JG y DRdM
Deben consultarse los trabajos de Carmen Becerra Guardo la voz, cedo la palabra: conversaciones con Gonzalo Torrente Ballester (Anthropos, Barcelona, 1990) y La historia en la ficción: la narrativa de Gonzalo Torrente Ballester (Ediciones del Orto, Madrid, 2005); también el volumen coordinado con Ángel Abuín, Carmen Becerra y Ángel Candelas La creación literaria de Gonzalo Torrente Ballester (Tambre, Vigo, 1997). Como era previsible, casi todos los estudios se centran en su obra narrativa: Ángel G. Loureiro, Mentira y seducción: la trilogía fantástica de Torrente Ballester (Castalia, Madrid, 1990), Sagrario Ruiz Baños, La novela intelectual de Gonzalo Torrente Ballester (Universidad de Murcia, 1992), Alicia Giménez González, Torrente Ballester en su mundo literario (Universidad de Salamanca, 1984) y Antonio J. Gil, Relatos de poética: para una poética del relato de Gonzalo Torrente Ballester (Universidad de Santiago, 2003), donde además aborda el estudio de textos ensayísticos. Para un acercamiento personal al escritor, Francisco Castaño, Retrato de Gonzalo Torrente Ballester (Círculo de Lectores, Barcelona, 1988), el libro de su hijo Gonzalo Torrente Malvido, Torrente Ballester, mi padre (Temas de Hoy, Madrid, 1990) y el de Carlos Reigosa, Conversas con Gonzalo Torrente Ballester (SEPT, Vigo, 2006).