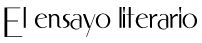José Antonio Marina

(Toledo, 1939)
Es quizá el caso más llamativo en el ensayo español reciente tanto por la extraordinaria diversidad de sus libros, casi siempre monográficos, como por la constante y alta difusión de cada uno de ellos, como por la libertad de itinerarios, método y estilo que se permite. Sus dos primeros libros, tras una larga experiencia como profesor de enseñanza secundaria, fueron una considerable novedad en nuestro panorama intelectual, aunque conectaban con el interés internacional en torno a las modalidades de la inteligencia. Elogio y refutación del ingenio (1992), premio Anagrama y premio Nacional de Ensayo, y Teoría de la inteligencia creadora (1993), muy bien escritos, mostraron un pensamiento maduro, pero eran solo el punto de partida para un ensayista con vocación de pedagogo y divulgador optimista y casi del optimismo, capaz de asaltar en tomos anuales desde entonces los temas centrales del hombre (como un renovado Feijoo para el siglo XXI). A las puertas del tercer libro, Ética para náufragos, explicaba: «Nunca pensé escribir un libro de ética. Lo mío era la inteligencia creadora”, y esa especie de sorpresa ante el nuevo libro vale para el resto de su obra, que crece de acuerdo con un sistema que él mismo ha explicado con detalle en una «Autobiobibliografía»: le gusta escribir «sobre cosas que desconozco», lo que le obliga a estudiarlas «como un forzado» y también «a escribir siempre con la lengua fuera» para entregarlo al editor, que fue durante muchos años Jorge Herralde, de Anagrama.
Su defensa de la «inteligencia triunfante» es saludablemente enérgica y siempre bienhumorada, la queja o el lamento están excluidos de su ensayo, y la valentía, según explica en Anatomía del miedo. Un tratado sobre la violencia (2006), es quizá el tema central de sus inquietudes en la medida en que desde Spinoza está en el origen de una vida moral más alta, es decir, más libre. Esa base de la inteligencia creadora puede aplicarla tanto a El rompecabezas de la sexualidad como a la exploración de la fe, en su Dictamen sobre Dios, o al fracaso de la inteligencia en un libro subtitulado Teoría y práctica de la estupidez. Sus libros pueden llevar propuestas atractivas y divertidas, como un «manifiesto para una segunda revolución sexual» o confidencias inesperadamente cándidas como la «verdad privada», que «es ciertamente una verdad optimista y megalómana», de confianza en «la promesa de Jesús» y la venida del reino de Dios: está en el libro Por qué soy cristiano y en el contexto de la biografía intelectual que cierra el libro, aunque es autor también de otro intrigante título, Pequeño tratado de los grandes vicios (2011). Por supuesto no ha rechazado la colaboración habitual en la prensa, y la ultramodernidad de que hablaba en El misterio de la voluntad perdida (1997) ha ido creciendo en esos artículos en parte recopilados en Crónicas de la ultramodernidad (2004) y ha abordado asuntos ajenos a la abstracción en un ameno e informado estudio en torno a la Edad de Plata y La conspiración de las lectoras (2009), aunque no habrá aspecto de la creatividad —económica, sexual, educativa, literaria (en diálogo con su gran amigo Álvaro Pombo)— que escape a su inacabable bibliografía.
JG y DRdM
Un libro de 2002 reúne sus conversaciones con Nativel Preciado, Hablemos de la vida (Temas de Hoy) y Fernando Susaeta se ocupa de La conciencia trágica de F. Savater y J. A. Marina (Idea, Las Palmas de Gran Canaria, 2006), mientras que el propio autor junto con una colaboradora habitual, María Teresa Rodríguez de Castro, ha sistematizado sus ideas en una teoría de la inteligencia titulada El bucle prodigioso. Veinte años después de ‘Elogio y refutación del ingenio’ (Anagrama, Barcelona, 2012).