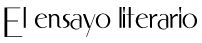Dámaso Alonso

(Madrid, 1898 – Madrid, 1990)
Este maestro de filólogos encontró en el ensayo el cauce adecuado para la mayor parte de sus estudios sobre la literatura española, estudios que abarcan desde los primeros vagidos del castellano (a él se debe el hallazgo de la nota emilianense en un artículo recogido en Primavera temprana de la literatura europea, 1961) hasta sus propios amigos del 27 en el precioso y reductor «Una generación poética» (1948). Su vocación poética, compartida juvenilmente con Vicente Aleixandre y Juan Chabás, cuajó en Poemas puros. Poemillas de la ciudad (1921) y luego entró en hibernación que la sacudida de la guerra y el yermo de la posguerra destruyó con los versos de Hijos de la ira (1944) y Oscura noticia (1944), a los que los años añadirían Hombre y Dios (1955), Gozos de la vista (1981) y Duda y amor sobre el Ser Supremo (1985). En los años veinte, Alonso participó de manera activa en el ejercicio y la promoción de la literatura renovadora del arte nuevo (tradujo el Retrato del artista adolescente de James Joyce, escribió algunos excelentes relatos vanguardistas, dictó conferencias en foros internacionales sobre los poetas y prosistas jóvenes...) y, desde la nueva estimativa ante la elaboración intelectual y elitista de la obra de arte, propugnó una revisión de la historia literaria española. Su primer ensayo extenso, La lengua poética de Góngora, que obtuvo el Premio Nacional en 1927, no logra ocultar, bajo el inapelable rigor científico de su análisis, la vindicación de la poética autotélica del formalismo moderno.
Alonso supo injertar en el sólido tronco de su formación en la escuela pidalina corrientes como la estética idealista de Croce, el estructuralismo de Saussure o la estilística de su discípulo Charles Bally para dar origen a una fecunda práctica de análisis conocida como «estilística española» y en cuya cristalización tuvo un papel muy destacado otro filólogo del Centro de Estudios Históricos, Amado Alonso. La producción de Dámaso Alonso es inmensa y toda ella es prueba fehaciente de que la matizada prosa de poeta puede compaginarse sin daño con la exactitud erudita o la robustez metodológica. No faltan en su escritura elementos poéticos (tal metáfora repentina que ilumina con un fogonazo el concepto) ni narrativos (el bien hilado relato de unos hechos). En 1942 publicó La poesía de San Juan de la Cruz, un hermoso y cautivo ensayo sobre «la otra ladera», la humana, del místico, y un par de años después, Ensayos sobre poesía española (1944), que rescataba escritos anteriores a la guerra que iban de Góngora, fray Luis o Carrillo y Sotomayor a García Lorca o Vicente Aleixandre, pasando por la devoción generacional por Bécquer. Mojón inevitable en la historia de la poesía del siglo xx es el ensayo de 1948 «Una generación poética (1920-1936)», incluido en Poetas españoles contemporáneos (1952) y responsable en gran medida de la versión angosta (la de los diez o doce poetas del 27) que cuajó en el canon historiográfico, ayudada, bien es cierto, por la famosa fotografía tomada en el Ateneo de Sevilla por Pepín Bello en 1927.
En los años cincuenta, Alonso publicó varios libros magistrales, el más trascendental de ellos Poesía española: Ensayo de métodos y límites estilísticos (1950), donde ofrece un método de análisis del texto poético junto a varias puestas en práctica centradas en la lírica del Siglo de Oro. Lo que no enseñaba Alonso era el entusiasmo genuino y la capacidad para la intuición que orientaban el método y que, como en el caso de otro maestro de la estilística, Leo Spitzer, resultaba esencial en la brillantez del resultado. En 1955 reunió sus Estudios y ensayos gongorinos y un año después publicó Menéndez Pelayo, crítico literario. Sus notas críticas y ensayos breves fueron recogiéndose en volúmenes como De los siglos oscuros al de Oro (1958) y Del Siglo de Oro a este siglo de siglas (1962). En 1972 se inició la publicación de sus Obras completas en la editorial Gredos.
JG y DRdM
Sobre la obra de Dámaso Alonso, véanse los estudios de Manuel Alvar, La estilística de Dámaso Alonso: herencias e intuiciones (Universidad de Salamanca, 1977); Andrew P. Debicki, Dámaso Alonso (Cátedra, Madrid, 1974); y Ángel Zorita, Dámaso Alonso (Epesa, Madrid, 1976). También el monográfico Dámaso Alonso: una poética dramática de la existencia de Anthropos, pp. 106-107 (1988); el homenaje coordinado por Jesús Sánchez Lobato, Dámaso Alonso, in memoriam (Universidad Complutense, Madrid, 1991); y Fernando Huarte y Juan A. Ramírez, Bibliografía de Dámaso Alonso (Gredos, Madrid, 1998).